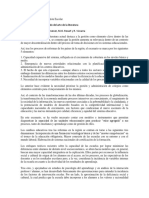Professional Documents
Culture Documents
Intervención Joaquín Díaz en Presentación Museo Virtual Ecología Humana
Uploaded by
David Muñoz López0 ratings0% found this document useful (0 votes)
233 views4 pagesIntervención de Joaquín Díaz en la presentación del Museo Virtual de Ecología Humana (Madrid, 29 de noviembre de 2017)
Original Title
Intervención Joaquín Díaz en presentación Museo Virtual Ecología Humana
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentIntervención de Joaquín Díaz en la presentación del Museo Virtual de Ecología Humana (Madrid, 29 de noviembre de 2017)
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
233 views4 pagesIntervención Joaquín Díaz en Presentación Museo Virtual Ecología Humana
Uploaded by
David Muñoz LópezIntervención de Joaquín Díaz en la presentación del Museo Virtual de Ecología Humana (Madrid, 29 de noviembre de 2017)
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 4
Los recientes terremotos de Japón, de México o de Nueva Caledonia han
venido a recordarme una teoría casi olvidada que, pese a ser
increíblemente lógica, apenas se ha esgrimido como causa de esas
catástrofes: es la teoría del peso del mar. Con el calentamiento de la
atmósfera, el mar tiene unos cuarenta centímetros más de altura desde
hace treinta años. Ello supone añadir un peso de unos cien kilos por
cada diez centímetros de profundidad. Si multiplicamos eso por la
presión del fondo, que a cada diez metros que se profundiza es de una
atmósfera, los números crecen hasta dar una sensación de vértigo,
incrementándose asimismo el peligro de que esa enorme masa se agite.
Independientemente de si esa teoría tiene una base científica y si
coincide o no con las causas del terremoto, su formulación me ha
servido para reflexionar estos días sobre el peso de la información que
soportamos en nuestra sociedad, peso que se manifiesta también en
forma de tsunami que aplasta con su carga de palabras e imágenes
nuestra capacidad creativa y nuestras posibilidades de asimilar aquello
que se nos está transmitiendo.
Muchos manuales pueden ofrecernos millones de datos y una multitud
de conocimientos pero jamás nos podrán enseñar a usarlos
correctamente. Ningún libro nos transmitirá la esencia de las cosas y el
criterio para poder disfrutar de ellas. Esa es una facultad que nosotros,
cada uno de nosotros, tendremos que esforzarnos en poseer. Jorge Luis
Borges escribió en El libro de arena un cuento que tituló “Undr”.
Maestro en hacer creíble lo increíble, Borges nos conducía en aquel
relato por el laberinto de la palabra para recuperar la poesía como
esencia, la voz como precioso venero de la memoria. En el relato, Ulf
Sigurdarson, protagonista del cuento y de la estirpe de los skaldos o
bardos, cuenta la historia de su vida, permanentemente en pos de una
palabra que la diese sentido. A punto de morir en uno de sus viajes por
la brutalidad de los hombres, es salvado por otro poeta, Bjarni
Thorkelsson, quien le recomienda que huya hacia el sur. Al cabo de
mucho tiempo de peregrinación, Ulf regresa y busca al viejo poeta
Thorkelsson, que ya se halla a punto de morir y le musita: “A todos la
vida les da todo pero los más lo ignoran”.
Antes de expirar, Thorkelsson le transmite a Ulf el misterio, la palabra
Undr, que quiere decir maravilla: “Me sentí arrebatado por el canto del
hombre que moría –termina diciendo Ulf-, pero en su canto y en su
acorde vi mis propios trabajos, la esclava que me dio el primer amor, los
hombres que maté, las albas de frío, la aurora sobre el agua, los remos.
Tomé el arpa y canté con una palabra distinta.”
Escribía el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer: “Cuando la tradición
vuelve a hablar, emerge algo que es desde entonces y que antes no era”.
Es decir, cada vez que con la voz, con el gesto, con la imaginación,
reproducimos un conocimiento del pasado y lo actualizamos, lo
volvemos a crear. Borges recurre a esa palabra eterna, misteriosa y útil
para transmitir la experiencia condensada del mundo y de la vida. Pero
él mismo nos abre los ojos sobre la dificultad para comunicar el sentido
profundo de los verbos más allá de los sonidos: “nadie puede enseñar
nada” –nos dice- recordándonos la necesidad imprescindible de indagar,
de buscar por uno mismo en soledad. Sin duda alude de refilón a una
de las facultades que posee el ser humano –aunque la utilice tan poco-,
que no es simplemente la de enseñar sino la de enseñar a aprender. No
se trata de mostrar un camino o divagar sobre si es o no es largo, sino
de enseñar a caminar por él. No es cuestión de acumular datos y
conocimientos sino de enseñar a usarlos para que nos parezcan más
livianos y su peso no nos impida caminar o nos aplaste. No estará de
más recordar que las grandes civilizaciones desaparecieron por usar
mal los recursos de que disponían y es lícito suponer que el más
inmaterial y valioso de esos recursos, la cultura –o sea el conocimiento
y su cultivo-, se habría convertido seguramente en ese naufragio en el
lastre más pesado de todos.
Durante el siglo XX y parte del XXI nos ha costado reparar en las
posibilidades de lo antiguo como fondo de uso común que se hace
presente y se personaliza cada vez que se dice de nuevo y se vuelve a
crear, en la mente y en la voz del individuo. Los conocimientos antiguos
no son buenos por antiguos sino por haber sido contrastados en común
y haber servido a muchos antes de que nos fuesen útiles a nosotros.
Pero su principal cualidad está en el esfuerzo que nos exigen: además
de seleccionarlos debemos volver a crearlos. De entre todos los bienes
que poseemos, el único que no es reciclable es la cultura, y su uso
banal, repetitivo, puede ir acumulando sobre la sociedad capas y capas
de información, tan inútiles como onerosas, que nos hundan
fatalmente.
Se necesitan años de análisis para una sola hora de síntesis. Y es que
esa síntesis precisa además no sólo de los datos, sino de la
imprescindible capacidad humana para reelaborarlos y convertirlos en
avance, en un nuevo peldaño de la empinada escalera de la evolución
humana. Por eso, la tradición, más que una disciplina científica
constituye una tendencia estética y vital que, por definición, basa su
existencia en el respeto a la historia y a las formas de vida del pasado,
pero que recibe su principal impulso de esa capacidad humana para
evolucionar, renovando ideas y formas de expresión, reutilizando usos y
costumbres. Como tal tendencia, muestra permanentemente su
disposición a incorporar a su propio bagaje asuntos de disciplinas
varias que deben contribuir al estudio y a la comprensión cabal de su
complejidad.
Lejos de formar un conjunto anárquico o arbitrario de saberes aislados,
la tradición –como la ecología- se caracteriza por dar homogeneidad a
todos esos conocimientos, descubriendo y explicando sus conexiones.
Nuestra sociedad –por variada y compleja- puede exhibir todo tipo de
problemas, pero hay uno en concreto que he denunciado públicamente
desde hace casi cincuenta años: el abandono voluntario –e irreversible
ya para algunas generaciones- del campo como medio físico y como
entorno vital. También he recordado alguna vez que esta situación
equívoca se ha visto avalada por la actuación incoherente de la propia
Administración que, mientras por un lado alababa y encarecía oficios
antiguos como actividades y maestrías patrimoniales, los gravaba por el
otro con cargas fiscales o agravios comparativos de orden fabril
atacando subrepticiamente los pilares de una mentalidad contrastada y
secular.
La palabra “mentalidad” es la que mejor define las estructuras del
intelecto sobre las que el individuo basa sus comportamientos. La
mentalidad se basa en códigos compartidos que confieren una identidad
común y que se transmiten de una generación a la siguiente. Y no hablo
de esa transmisión como de un testamento, sino más bien como de una
actitud genética. Los conocimientos que proceden de dicha mentalidad
se encierran en dos: los que atienden a conceptos intelectuales y
creencias del ser humano y los que atañen al planteamiento y solución
de los problemas de su entorno. El lugar común, sin embargo, ese hilo
conductor que se exige a todo trabajo que agrupa intereses y fines
variados, es un hilo con dos cabos –anthropos y etnos- que parecían
haber estado tirando en diferentes direcciones en los últimos tiempos.
No quisiera que estas palabras se tomaran como un discurso nostálgico
o como un aviso desesperado a navegantes de espacios mediáticos
(como se dice ahora), sino como una invitación a la cordura, al
equilibrio, que deben prevalecer en los proyectos culturales de una
sociedad. Las locuras tienen que seguir siendo una prerrogativa
individual –un privilegio irrenunciable además del ser humano- pero
nunca más una vocación social. Parecería contradictorio que, con la
importancia que se da en estos momentos a todo lo “natural”, lo
“étnico”, lo ecológico, en los medios de comunicación, nuestra sociedad
estuviera de espaldas a los cambios irreversibles provocados por la
desidia, la incuria o incluso los intereses espurios.
Ésa es, por tanto, nuestra responsabilidad –responsabilidad que
Cristina y el equipo que ha formado hemos aceptado con plena
consciencia- y nuestra fortuna: abrir cada día el cofre del tesoro y cada
día poder mirarlo con ojos diferentes y críticos. Ése es el único sortilegio
contra el peso del mar.
You might also like
- Cuadros Comparativos de Precios EscuelasDocument3 pagesCuadros Comparativos de Precios EscuelasMagnōlia de AlejandríaNo ratings yet
- La Religiosidad PopularDocument168 pagesLa Religiosidad PopularDavid Muñoz LópezNo ratings yet
- "Devotos Llegad... " (Joaquín Díaz)Document7 pages"Devotos Llegad... " (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Rogativas" (Joaquín Díaz, José Delfín Val y Luis Díaz Viana)Document8 pages"Rogativas" (Joaquín Díaz, José Delfín Val y Luis Díaz Viana)David Muñoz LópezNo ratings yet
- AteneoDocument14 pagesAteneoDavid Muñoz LópezNo ratings yet
- El Cine A La ManoDocument86 pagesEl Cine A La ManoDavid Muñoz LópezNo ratings yet
- Sobre Luis Cortés Vázquez (Joaquín Díaz)Document4 pagesSobre Luis Cortés Vázquez (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Aleluyas, El Mundo en Viñetas (Joaquín Díaz)Document38 pages"Aleluyas, El Mundo en Viñetas (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Recordando Formas de Vida" - Entrevista A Joaquín DíazDocument1 page"Recordando Formas de Vida" - Entrevista A Joaquín DíazDavid Muñoz LópezNo ratings yet
- Predicar y Dar Trigo: Refranes para Todos Los GustosDocument2 pagesPredicar y Dar Trigo: Refranes para Todos Los GustosDavid Muñoz LópezNo ratings yet
- "Ya Vienen Los Reyes" (Joaquín Díaz)Document1 page"Ya Vienen Los Reyes" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Pisando Fuerte" (Joaquín Díaz)Document2 pages"Pisando Fuerte" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Tesoros Musicales de Las Rutas Del Oro, La Seda y Las Especias" (Pedro Bonet)Document2 pages"Tesoros Musicales de Las Rutas Del Oro, La Seda y Las Especias" (Pedro Bonet)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Joaquín Díaz en "El Badil Olvidado" (Marzo 2022)Document12 pagesJoaquín Díaz en "El Badil Olvidado" (Marzo 2022)David Muñoz LópezNo ratings yet
- El Cine en Valladolid (Joaquín Díaz)Document36 pagesEl Cine en Valladolid (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- La Cultura Oral HoyDocument13 pagesLa Cultura Oral HoyDavid Muñoz LópezNo ratings yet
- Joaquín Díaz en "Disco Express" (1971/1974)Document4 pagesJoaquín Díaz en "Disco Express" (1971/1974)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Aventando Que Es Gerundio" (Joaquín Díaz)Document2 pages"Aventando Que Es Gerundio" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Joaquín Díaz, Guardián de Tesoros Del Folclore AsturianoDocument2 pagesJoaquín Díaz, Guardián de Tesoros Del Folclore AsturianoDavid Muñoz LópezNo ratings yet
- "Villancicos, Romances y Aguinaldos" (Joaquín Díaz)Document7 pages"Villancicos, Romances y Aguinaldos" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "La Memoria Permanente - Reflexiones Sobre La Tradición" (Joaquín Díaz)Document101 pages"La Memoria Permanente - Reflexiones Sobre La Tradición" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Un Tranvía Llamado Deseo" (Joaquín Díaz)Document2 pages"Un Tranvía Llamado Deseo" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Programa Simposio Fundación Joaquín Díaz "E Pur Si Muove" (Julio 2022)Document2 pagesPrograma Simposio Fundación Joaquín Díaz "E Pur Si Muove" (Julio 2022)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Juegos de Niños" (Joaquín Díaz)Document2 pages"Juegos de Niños" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Presentación de Joaquín Díaz (18-9-21)Document3 pagesPresentación de Joaquín Díaz (18-9-21)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Presentación de Joaquín Díaz (16-9-21)Document2 pagesPresentación de Joaquín Díaz (16-9-21)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Presentación de Joaquín Díaz (17-9-21)Document3 pagesPresentación de Joaquín Díaz (17-9-21)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Catálogo Exposición "La Música Callada" (Fundación Joaquín Díaz)Document51 pagesCatálogo Exposición "La Música Callada" (Fundación Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Patrimonio Inmaterial" (Joaquín Díaz)Document2 pages"Patrimonio Inmaterial" (Joaquín Díaz)David Muñoz LópezNo ratings yet
- Intervención de Joaquín Díaz en La Presentación de "Municipalismo"Document3 pagesIntervención de Joaquín Díaz en La Presentación de "Municipalismo"David Muñoz LópezNo ratings yet
- "Palabras y Cosas en La Obra de Delibes" (Fundación Joaquín Díaz)Document132 pages"Palabras y Cosas en La Obra de Delibes" (Fundación Joaquín Díaz)David Muñoz López100% (1)
- Evaluacion Marzo 2023 IntermediaDocument2 pagesEvaluacion Marzo 2023 IntermediaBri's ArEsNo ratings yet
- Examen 5, Modelos de Aprendizaje OrganizacionalDocument4 pagesExamen 5, Modelos de Aprendizaje OrganizacionalLuis Arturo Ramirez ReyesNo ratings yet
- Formato Editable Del Plan de Capacitacion (EPA)Document5 pagesFormato Editable Del Plan de Capacitacion (EPA)Lopez LopezNo ratings yet
- Cuadro ComparativoDocument4 pagesCuadro ComparativoNancy Castro MartínezNo ratings yet
- Guia 5 - Referencias Absolutas y MixtasDocument14 pagesGuia 5 - Referencias Absolutas y MixtasEKIKECEM0601No ratings yet
- Etiología de La Práctica Pedagógica en El AulaDocument5 pagesEtiología de La Práctica Pedagógica en El AulaeduardoNo ratings yet
- A.A.3 Presentación Eletronic@Document14 pagesA.A.3 Presentación Eletronic@Daniela HernandezNo ratings yet
- Funciones Del Supervisor EscolarDocument45 pagesFunciones Del Supervisor EscolarMpa AtarasquilloNo ratings yet
- Técnicas de Expresión Oral y EscritaDocument3 pagesTécnicas de Expresión Oral y Escritamartin_rr100% (1)
- Avances y Logros de Turismo Myo UltimoDocument10 pagesAvances y Logros de Turismo Myo Ultimomarisol lmaNo ratings yet
- Tabla Evaluacion DocenteDocument1 pageTabla Evaluacion DocenteFilosofia FuacNo ratings yet
- Biologia Mapa Conceptual TendenciasDocument1 pageBiologia Mapa Conceptual Tendenciasanibal ariasNo ratings yet
- Carpeta Taller de LiteraturaDocument69 pagesCarpeta Taller de LiteraturaPaúl Isaac Cabrera AnaguaNo ratings yet
- Resumen - Alvarino - Gestión EscolarDocument4 pagesResumen - Alvarino - Gestión EscolarIlonaRomeroBohnyatNo ratings yet
- Buscadores Academicos y Estrategias de BusquedaDocument5 pagesBuscadores Academicos y Estrategias de BusquedaLily BethNo ratings yet
- Ley 188-1959 Contrato AprendisajeDocument13 pagesLey 188-1959 Contrato AprendisajeNancy Pantoja0% (1)
- Barcena, Fernando - La Educacion Como Acontecimiento EticoDocument206 pagesBarcena, Fernando - La Educacion Como Acontecimiento EticoAnabella100% (1)
- 4° - Sesión - Dibujo Mis Vacaciones de Colores - ArteDocument3 pages4° - Sesión - Dibujo Mis Vacaciones de Colores - ArteRosa Estela Tavara Natividad100% (4)
- Prepublicacion de Plazas Vacantes Contrata Docente 3ra EtapaDocument2 pagesPrepublicacion de Plazas Vacantes Contrata Docente 3ra EtapaFernando Apestegui BustamanteNo ratings yet
- 2.5 Diseño Del Marco Teórico (Referentes Teóricos) - 2.7 Formulación de Hipótesis o Supuestos (Si Corresponde)Document10 pages2.5 Diseño Del Marco Teórico (Referentes Teóricos) - 2.7 Formulación de Hipótesis o Supuestos (Si Corresponde)Javier Santibañez RenteriaNo ratings yet
- Facultad Educación Carrera Educación Básica Modalidad en LíneaDocument3 pagesFacultad Educación Carrera Educación Básica Modalidad en Líneajohannamero158No ratings yet
- Diversidad Calidad Equidad EducativasDocument371 pagesDiversidad Calidad Equidad EducativasPérez Mary100% (2)
- Las Travesuras de FonchitoDocument5 pagesLas Travesuras de FonchitoYoselin Valdez Zapata0% (2)
- Melisa Tocarema Páez Act2 1 EnsayoDocument5 pagesMelisa Tocarema Páez Act2 1 EnsayoPeqqña DamaNo ratings yet
- 5 Técnicas Comunes para Ayudar A Los Estudiantes Con DificultadesDocument10 pages5 Técnicas Comunes para Ayudar A Los Estudiantes Con DificultadesRodrigo MartinezNo ratings yet
- 1S rptFormatoOficialDocument2 pages1S rptFormatoOficialJorge Luis Vásquez RodriguezNo ratings yet
- Indicaciones y Documentos para La Practica e Investigacion IiiDocument17 pagesIndicaciones y Documentos para La Practica e Investigacion IiiCristina HornaNo ratings yet
- Estudiante Palacio MineríaDocument2 pagesEstudiante Palacio MineríaGaby Aika AlbarránNo ratings yet
- 30570-Texto Del Artículo-99393-1-10-20201017Document15 pages30570-Texto Del Artículo-99393-1-10-20201017LucianaNo ratings yet